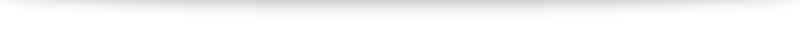En todas las sociedades, desde la más lejana antigüedad, la
prostitución siempre ha jugado un papel destacado. Su importancia se pone de
manifiesto en que en el Código de
Hammurabi hay varios apartados donde se recogen los derechos de quienes la
ejercían y regulaban su actividad. Asimismo, en la Grecia Clásica existía una
variante altamente respetada, la prostitución sagrada por parte de las hieródulas. En Roma existía un registro
de quienes la ejercían y se cobraba un impuesto sobre la actividad; sin
embargo, su práctica era considerada algo vergonzoso y no se permitía a las
personas (tanto hombres como mujeres) que la ejercían heredar o tener
propiedades. Además, el testimonio de una prostituta no era válido en un
juicio.
 |
| Ahuianime, prostituta mexica |
“Las que están alegres”
Aunque los mexicas tenían una gran variedad de términos para
referirse a la prostitución y a las mujeres que la ejercían, hay uno que servía
de forma genérica: ahuianime, que
significa “las que están alegres”.
Esto es así porque se consideraba el sexo como un gozo que los dioses concedían
ante las dificultades y las angustias de la vida cotidiana. Sin embargo, no era
esta la única palabra para designarlas: “las
que hacen feliz”, “las que andan
contentas”, “las que levantan la
cabeza”, “las que ya no asientan su
corazón”, “las que andan mirando a
todos lados” o “las que venden sus
nalgas” son los significados de otras palabras que servían para nombrarlas
(al final del artículo se pondrá un glosario de términos en náhuatl, el idioma precolombino del
valle de México).
 |
| Ahuianime en un mural de Diego Rivera |
La variedad de términos nos da una idea de la ambivalencia
con la que eran vistas en la sociedad mexica. Por una parte, las prostitutas
estaban protegidas por el Estado pues su papel en ciertas celebraciones
religiosas era fundamental (y no sólo en los ritos, sino también acompañando y
sirviendo a los que iban a ser sacrificados en las festividades en honor a
ciertos dioses), pero por otra parte una sociedad con una moral tan puritana
como la mexica consideraba la prostitución repudiable. Y es que, en contra de
la imagen romántica de tolerancia que muchas veces se nos quiere transmitir de
esa cultura, en materia sexual los habitantes del valle de México eran tanto o
más intransigentes que los católicos europeos del siglo XVI (por ejemplo, la
homosexualidad era violentamente castigada, y el
adulterio se penaba con la muerte).
 |
| Ahuianime en un festival |
La aparente contradicción en esta doble visión puede deberse
a varias cosas. Por un lado, si bien los dioses permitían la normal práctica
sexual, el exceso o desenfreno de los placeres eróticos era fuertemente
castigado (se pensaba que un exceso de sexo, incluso dentro del matrimonio,
secaba la grasa corporal del hombre y lo llevaba a la muerte); por esta razón,
las ahuianime eran popularmente
tildadas de inhumanas, vanidosas e indecentes. Por otro lado, existía cierto “respeto”
hacia las prostitutas sagradas y las militares, pero un fuerte desprecio hacia
las prostitutas callejeras, de modo que en los discursos morales y en algunas
palabras para calificarlas existe una actitud de rechazo y desaprobación a su
comportamiento. Finalmente, la prostitución era considerada algo malo pero
necesario, por lo que se toleraba a regañadientes del mismo modo que en la
sociedad medieval occidental se toleraba a los verdugos.
Gestos y arreglos
Puesto que el oficio de las ahuianime era seducir, usaban una serie de artificios que no les
estaban permitidos al resto de mujeres. Entre esos artificios se encontraba el
peinado, el maquillaje, la vestimenta y el uso del lenguaje corporal. En cuanto
al peinado, solían llevarlo suelto o bien la mitad suelto y echado sobre el
hombro y la otra mitad trenzado (a diferencia de las mujeres “decentes”, que
llevaban el cabello “partido en el
centro, las mitades cruzadas en la nuca y llevadas en forma torcida o trenzada
alrededor de la cabeza, hacia la frente, para terminar en dos puntas levantadas
que tenían forma de cornezuelos”). De hecho, las ahuianime aparecen en las imágenes con el cabello alborotado. Es
curioso que las adúlteras llevaran también el cabello suelto y despeinado al
recibir su sentencia, y que Malitzin (o Malinche),
la amante y traductora de Cortés (y considerada traidora por los mexicas) fuera
representada con el cabello suelto como una forma de desprestigiarla.
 |
| Arreglo de Ahuianime |
En cuanto al maquillaje, los cronistas señalan que estas
mujeres “gustaban de lucir buen rostro”,
y para ello se ponían en la cara y las mejillas un ungüento conocido como axin, de color amarillo, aunque también
usaban otros colores. Una curiosidad es que también gustaban de oscurecerse los
dientes de rojo con un extracto de cochinilla, ya que ese rasgo resultaba
atractivo entre los mexicas. En cuanto a la vestimenta y los adornos, tanto el Códice Florentino como el Matritense así como el cronista Fray
Bernardino de Sahagún coinciden en que eran “excesivos”, pudiendo interpretarse como que los vestidos estaban
adornados mucho más de lo que lo estarían los de las mujeres que no se
dedicaran a la prostitución.
 |
| Maquillaje y peinado |
Por último, el tema del lenguaje corporal es muy interesante.
Así, los cronistas señalan que a las mujeres “honestas” se las enseñaba que:
“No andes con apresuramiento ni con demasiado espacio, porque es señal de pompa andar despacio, y el andar de prisa tiene resabio de desasosiego y poco asiento. Andando llevarás un medio, que ni andes muy de prisa ni muy despacio; y cuando fuere necesario andar de prisa, hacerlo has así; por esto tienes discreción. Cuando fueres por la calle o el camino no lleves inclinada mucho la cabeza y muy erguida, porque es señal de mala crianza. No hagas con los pies meneo de fantasía por el camino. Anda con sosiego y con honestidad por la calle. No mires por aquí y por allá, ni vuelvas la cabeza para mirar a una parte y a otra. Mira a todos con cara serena… de manera que ni lleves el semblante como enojada ni tampoco como risueña”
De este texto podemos deducir que las ahuianime andaban de forma totalmente contraria. Asimismo, en los Primeros Memoriales se dice de las
prostitutas: “Andas llamando con los ojos
(guiña los ojos a la gente, cierra el ojo a la gente), andas sonriendo a la
gente (vuelve el rostro, ríe, anda riendo), andas haciendo señas con la lengua
a la gente, andas silbando a la gente, andas sonando las manos (para llamar) a
la gente, andas llamando a la gente con las manos… Llamas a la gente con
disimulo”.
 |
| En un festival religioso |
Una característica de las ahuianime
es que solían mascar una resina llamada tzictli,
antecedente directo del actual chicle. La razón de ello era doble: por un lado
les servía para limpiar sus dientes y tener buen aliento, y por otro les servía
para llamar la atención de los hombres (mirándolos fijamente mientras
mascaban). El tzictli era, pues, un
distintivo del oficio al que se dedicaban. Otro de esos distintivos era un
tatuaje en la parte baja de la pierna, que muchas mostraban al paso de los
hombres haciéndoles saber de esta manera que eran prostitutas. Además, las ahuianime solían mover mucho las manos y
gesticular, al contrario del resto de las mujeres, más comedidas en sus gestos.
 |
| Ahuianime según el Codex Florentino |
En cuanto a la higiene personal, se señala que solían bañarse
con frecuencia (al igual que el resto de la sociedad mexica) pero aplicándose
después ungüentos, hierbas olorosas y perfumes que atrajeran a los hombres por
el olor. En ese aspecto, los mexicas consideraban que las prostitutas atraían a
los hombres con el empleo de afrodisiacos, bien en el perfume bien en las
bebidas que daban a los hombres. Era común representarlas como mujeres situadas
en las encrucijadas que ofrecían a los viajeros una copa con una bebida
afrodisiaca, de ahí que los mexicas aconsejaran no aceptar bebida de un
extraño.
 |
| Cerámica representando una prostituta |
Caso aparte es el de las maqui
o prostitutas militares. Este término, traducido como “la que se entremete”, designaba a aquellas mujeres que acompañaban
a los guerreros en sus campañas. Su función era doble, ya que no sólo
procuraban alivio sexual a los soldados sino que también evitaban así que éstos
abusaran de las mujeres de los pueblos conquistados (algo penado con la muerte
entre los mexicas). Además, formaban parte de la guerra psicológica previa a
las batallas, pues insultaban al enemigo mostrando sus nalgas y también animaban
a los suyos en la lucha. Se consideraba que estas mujeres eran las protegidas y
las representaciones de los dioses Xochiquetzal y Cihuacoatl. Llevaban atavíos
guerreros y mostraban actitudes marciales y viriles. Una curiosidad sobre ellas
es que eran mujeres nacidas bajo el signo xochitl
(es decir, en unas fechas determinadas del calendario), pues se creía que “las mujeres que nacieran en ellos, estarían
inclinadas a la prostitución a menos que fueran penitentes y guardaran su ayuno
para evitar caer en la fase del signo”.
El pago
La moneda corriente entre los mexicas eran las semillas de
cacao, de modo que el pago de los servicios de las prostitutas se realizaba con
ellas (normalmente el precio del servicio era de 10 semillas). Sin embargo,
tenemos un caso aparte en las prostitutas sagradas, que participaban en los
bailes rituales y eran asignadas a los distintos esclavos destinados al
sacrificio. Así, el cronista Sahagún señala que las ahuianime eran contratadas por los señores nobles para que tuvieran
relaciones sexuales con el esclavo destinado para ser inmolado en alguna de las
fiestas principales. El trabajo de las mujeres públicas terminaba cuando éste
moría en el altar de los sacrificios y el pago por sus servicios era el quedarse
con las prendas y con todo objeto que hubiera pertenecido al esclavo.
 |
| Ahuianime ofreciendo sus servicios |
El número de prostitutas asignadas a cada hombre objeto de
sacrificio varía según la importancia de la festividad, e iba desde las cuatro que
acompañaban al esclavo sacrificado en el mes de Toxcatl hasta sólo una para
festividades de menor importancia. En cualquier caso, las crónicas señalan que
“(la prostituta) le divertía
constantemente, le acariciaba, le decía bromas, le hacía reír, le hacía
cosquillas, gozaba en su cuello, le abrazaba, le bañaba, le peinaba, arreglaba
su cabello, destruía su tristeza. Y cuando era el momento de la muerte del
bañado (del futuro sacrificado) la ahuani se llevaba todo. Envolvía, guardaba
todas sus pertenencias, todo lo que había usado para vestirse y se lo llevaba”.
 |
| Ofreciendo una flor |
Asimismo, existía un tipo de prostitución sagrada entre ciertas
sacerdotisas y algunos guerreros destacados. Este tipo de prostitución era
tolerada siempre que se llevara con discreción, pues en caso de hacerse pública
tanto el varón como la mujer eran severamente castigados. Para el Estado era
muy importante mantener inmaculado el honor y la moral pública de los
guerreros, y el castigo para los transgresores era ejemplar: a él le cortaban
el pelo, le quitaban sus armas y atavíos y, además, le apaleaban prohibiéndole que
volviera a bailar y cantar (la principal forma de honrar a los dioses, además
del sacrificio). A la mujer también se le prohibía la participación en los
bailes rituales. Por último, el guerrero era obligado a tomar por mujer a la
prostituta; de esa manera, se aseguraba el sustento de la mujer, y el castigo
del transgresor servía de ejemplo a los guerreros para que fueran más
reservados.
 |
| Intercambio comercial entre prostituta y cliente |
Curiosamente, la solicitud de servicios de los guerreros a
estas prostitutas sagradas se producía llamándolas (discretamente, se entiende)
a comer y llevándolas a sus casas. De hecho, el pago por estos servicios eran
mantas y comida. Dicha solicitud se producía a la salida de los bailes con los
que los mexicas honraban a sus dioses, y en los que participaban de forma
destacada tanto los guerreros como las ahuianime.
Apéndice 1: Glosario
de términos en náhualt relacionados con la prostitución
- Ahuiani (plural ahuianime): la que está alegre (término común para las prostitutas)
- Ahuilnemilitztli: vida contenta o alegre
- Ahuilnenqui: la que vive o anda contenta
- Apinauani cihuatl: mujer desvergonzada
- Aoccan ca iyollo: mujer que ya no tiene en ninguna parte su corazón
- Aocmo tlalia iyollo: mujer que ya no se asienta su corazón
- Aquetzca cihuatl: mujer que levanta la cabeza (altiva)
- Cihuacuecuech: mujer osada, desvergonzada o imprudente
- Maauiltia: la que se divierte, se explaya, lleva una vida alegre
- Maauiltiani: la que se recrea
- Maqui: las entremetidas
- Motzinnamacani: la que vende sus nalgas
- Motetlaneuhtiani: la/el que se presta a alguien
- Monamacac: la que se vende
- Nouiampa tlachixtinemi: la que anda mirando hacia todos lados
- Ocholo iyollo: la que pisó su corazón
- Auiani calli: casa de alegres
- Netzincouiloyan: lugar donde se compran traseros
- Netzinnamacoyan: lugar donde se venden traseros
Apéndice 2:
Artículos relacionados
- La prostitución en Roma
- Mercenario y prostituta, los dos oficios más antiguos
- Un pretoriano de permiso en Roma
- Bustuarie, las prostitutas romanas de los cementerios
- Hieródulas, las prostitutas sagradas