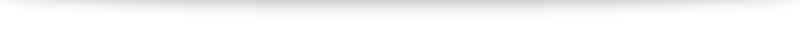A lo largo de la Historia se han producido muchas estafas. Un
buen número de ellas se han desarrollado con la aquiescencia de los distintos
estados (como el famoso crack del
29, sin ir más lejos), e incluso se han dado casos de estafas de los distintos
estados contra sus propios ciudadanos (como el caso de la Compañía de los Mares
del Sur británica en el siglo XVIII). Lo que no es nada usual es que los
ciudadanos de ese país respondan a la estafa con otra del mismo tipo y aún
mayor. Este es el caso del episodio que vamos a tratar hoy: los “duros sevillanos” (también llamados “duros de Covián”).
 |
| Duros Sevillanos |
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
coincidiendo con la pérdida de las últimas colonias de ultramar y la bajada del
precio de la plata, el gobierno español empezó a emitir monedas de cinco
pesetas (conocidas como duros) con
una cantidad de metal equivalente más o menos a la mitad de su valor nominal.
Cuando se dieron cuenta de la estafa, muchos ciudadanos empezaron a falsificar
dichos duros (en algunos casos, consiguiendo monedas con más plata que la que
contenían los oficiales). La locura acabó en 1908, cuando el gobierno de
Antonio Maura decidió retirar todas las monedas de duro del mercado. Esta es la historia de la enorme (y por momentos
simpática) estafa de los “duros
sevillanos”.
Los duros de plata
A mediados y finales del siglo XIX la economía española era
un caos. A la pérdida de gran parte de las colonias americanas había que añadir
el intermitente estado de guerra civil en todo el país a consecuencia de las Guerras
Carlistas y la continua inestabilidad interna, tanto política como social. Este
panorama llevaba a que a la grave caída de ingresos se sumara el aumento
vertiginoso del gasto, lo que hacía que las cuentas del Estado estuviesen
siempre cogidas con alfileres. Uno de los métodos usados para cuadrar los números
era la emisión de deuda fuera del país, poniendo como garantía la isla de Cuba
(todavía perteneciente a la corona). Un aval así aseguraba que se prestara
dinero a España, pues la riqueza en materias primas de la isla era inmensa;
pero también hacía que los distintos gobiernos de la Restauración tendieran a
gastar más de lo que tenían. En resumidas cuentas, más o menos como hoy.
 |
| Duro falso |
Eran unos tiempos en los que las monedas tenían que estar
respaldadas por su valor nominal en metales preciosos. Así, una moneda de una
peseta debía contener esa misma cantidad en oro o plata (ya desde 1874 se
utilizaban los billetes, pero éstos eran considerados un certificado de
depósito por su valor en oro custodiado a buen recaudo en las cámaras
acorazadas del Banco de España). Sin embargo, la grave carestía de oro hizo que
en 1876 se emitiera una Real Orden que establecía que las principales monedas
debían ser acuñadas en plata (aunque un año después se autorizaron algunas
emisiones en oro). Así pues, los famosos duros
(monedas de 5 pesetas) pasaron a acuñarse en ese metal.
 |
| Viñeta satírica sobre la pérdida de Cuba |
Y poco después la diosa Fortuna vino a visitar a los
gobiernos (también al español): se descubrieron nuevos y abundantes yacimientos
de plata en México y Estados Unidos. Este golpe de suerte hizo que la
producción de este metal aumentara hasta niveles insospechados. Y como es
natural, a medida que la producción crecía, el precio de la plata fue bajando. La
nueva situación le vino como anillo al dedo a dichos gobiernos, ya que fabricar
monedas les costaba cada vez menos. Esto hizo que el Gobierno español empezara
a emitir más y más moneda para sufragar los gastos del Estado. Sólo en 1898,
año en que se perdieron los últimos restos del imperio de ultramar, se
emitieron doscientos millones de duros de plata (un total de mil millones de
pesetas), una cantidad exorbitante para la época y más que en cualquier otro
año del siglo XIX.
 |
| Duro auténtico |
Pero a pesar de todo el precio de la plata seguía bajando, lo
que hacía que los duros tuvieran un
valor nominal de cinco pesetas pero su valor real fuera de aproximadamente dos
pesetas y media. Como es natural, esto beneficiaba enormemente a las arcas
públicas, ya que hacer una moneda costaba más o menos la mitad de lo que se
podía comprar con ella. Aprovechando la situación, se emitía más y más moneda a
fin de inyectar liquidez en el sistema, muy maltrecho tras la pérdida
definitiva del imperio. Claro que, estrictamente hablando, emitir moneda con un
valor facial mayor que el valor del metal con el que estaba hecha significaba
que el gobierno estaba cometiendo una estafa (legal, pero estafa a fin de
cuentas), por lo que los gobernantes se guardaron mucho de informar de nada de
esto a los españoles.
Aparecen los duros sevillanos
A pesar del secretismo que rodeó todo el asunto por parte del
gobierno español, hubo gente que se dio cuenta de todo, entre ellos algunos
falsificadores. Y es que la caída del precio de la plata no sólo beneficiaba al
gobierno, sino también a quienes se dedicaban al rentable pero peligroso
negocio de falsificar moneda. A partir de ese momento podían dejar de utilizar
calamina o cobre bañado en plata para sus negocios y usar plata de verdad, la
misma que el gobierno utilizaba para fabricar la moneda auténtica. Y del mismo
modo que el gobierno ganaba dos pesetas y media por cada duro que fabricaba,
ellos ganaban la misma cantidad por cada moneda falsa que colocaban en la
calle. Acababan de nacer los “duros
sevillanos”.
 |
| Imagen actual del Banco de España |
El nombre de “sevillanos”
vino de la leyenda de que un noble de Sevilla estaba detrás de su acuñación con
el beneplácito de las autoridades, y a que se pensaba que en esta ciudad era
donde más cecas (fábricas de moneda) ilegales había. En cualquier caso,
tenemos constancia de donde aparece por primera vez ese nombre de forma oficial;
en una sesión del Parlamento, un diputado por Gerona se quejó amargamente de
que en su provincia había aparecido una ceca ilegal de “moneda sevillana”, lo que provocó la ofendida respuesta de un
diputado por Sevilla, que dijo que además de la moneda esa afirmación significaba
también “falsificar el apellido”.
 |
| Billete de 1.000 pesetas de 1895 |
En cualquier caso, el nombre prendió. Y también la práctica,
que empezó a extenderse por toda España e incluso cruzó el Atlántico. Había
fábricas de moneda ilegales por toda la geografía española, pero sobre todo en Cataluña, Alicante y por supuesto en Sevilla. Se
llegó a detectar una partida de duros falsos acuñados en México que,
curiosamente, contenían más plata que las monedas auténticas. Y naturalmente,
las monedas falsas empezaron a circular por todo el territorio nacional a
velocidad de vértigo. Algunas falsificaciones eran tan buenas que ni el mismo
Banco de España era capaz de distinguirlas de las monedas auténticas. De vez en
cuando la policía descubría alguna ceca ilegal y detenía algún grupo de
falsificadores, pero en la práctica las autoridades eran incapaces de atajar el
problema.
 |
| Viñeta satírica sobre los duros sevillanos |
Y es que el gobierno se encontraba atado de pies y manos, ya
que reconocer el desfase entre el valor nominal y el valor real de los duros
pondría en evidencia que los primeros que habían iniciado la estafa habían sido
ellos, con el peligro de que la moneda dejara de circular y se colapsara la
economía. Así pues, prefirió guardar silencio, esperando que el gobierno
siguiente solucionara el problema. Se produjo entonces la confirmación de una
ley económica enunciada tres siglos antes por el economista Thomas Gresham: “la moneda mala acaba por desplazar a la
buena”. Y es que cuando un español detectaba que le habían colado un duro sevillano, lo separaba e intentaba
colocárselo a otro. Se formaron entonces dos mercados de duros, los buenos y
los malos. Lo más curioso es que tanto unos como otros estaban adulterados en la
misma medida.
La situación se
descontrola
Tan buenas eran algunas falsificaciones que la Casa de la
Moneda llegó a publicar un libro de instrucciones de ¡750 páginas!, en las
cuales se descubrían todas las artimañas de los falsificadores y se enseñaba al
público a identificar los duros
malos. Fue en vano. El mercado quedó, literalmente, saturado de duros. De los casi 1.500 millones de
pesetas en ese tipo de monedas que había en España, se calcula que más de 400
millones estaban en duros falsos.
Esta situación hizo que el gobierno dejara de acuñar esta moneda en 1899, pero
ni de este modo se arregló la situación. La cantidad de duros en la economía era tan grande que literalmente perdieron todo
su valor. Se había producido lo que en Economía se conoce como “repudio de la moneda”. La gente no
quería duros, ni buenos ni malos. Los
niños jugaban con ellos en la calle y la mayor utilidad que se les podía dar
era calzar alguna mesa.
 |
| Antonio Maura despachando con Alfonso XIII |
En 1905 los obreros se negaban a cobrar en duros y exigían su salario en pesetas.
Para otros pagos, se utilizaba el papel moneda que, como hemos dicho, se
consideraba un depósito legal de oro en el Banco de España. La compañía de
ferrocarriles (por entonces en manos privadas) no admitía el pago con duros en sus taquillas, e incluso los
bancos dispensaban monedas falsas entre las buenas (y además no atendían
reclamaciones al respecto). Era imposible comprar con duros porque todo el mundo los rechazaba, ya fuesen buenos o malos.
Ante la caótica situación, el 16 de julio de 1908 el gobierno presidido por
Antonio Maura decidió retirar todas las monedas de duro del mercado, confiando así en poder solucionar de una vez por
todas el problema. Una esperanza vana, como veremos. Al menos en principio.
La solución al caos
He dicho que la esperanza fue vana porque en la Real Orden
del 16 de julio de 1908 se especificaba que a las personas de “notoria buena fe” se les canjearían los duros falsos por un recibo con su valor
de mercado en plata; es decir, que por cada duro
falso el ciudadano recibiría dos pesetas y media, la mitad de su valor. El
resultado fue fulminante: los duros
dejaron de circular. Dándose cuenta de la metedura de pata, el gobierno
rectificó al día siguiente con otra Real Orden (e incluso hubo una tercera del
29 de julio), por la que el canje se haría por el valor nominal (5 pesetas) en
moneda de curso legal. Fue entonces cuando la situación empezó a reconducirse.
 |
| Canje de duros |
Sólo el primer día se recogieron en Madrid 47.258 monedas
falsas, y en 15 días se habían canjeado más de 13 millones. No obstante, no
faltaron los problemas: largas colas, trifulcas y peleas, canjes mal hechos en
los que se daba un duro falso a
cambio de otro duro falso… Pero lo
más curioso es que mucha gente decidió quedarse con las monedas y no
canjearlas, ya que a fin de cuentas estaban hechas de plata buena y mantenían
su valor al peso. Se calcula que, de los 80 millones de monedas falsas que
llegaron a circular, los españoles guardaron en el colchón unos 3 millones de duros sevillanos.
 |
| Colección de duros sevillanos |
A partir de entonces el gobierno tomó una decisión que debió
haber tomado mucho antes: regular las importaciones y el mercado nacional de la
plata. Se confiaba así en que no se repitiera la situación de picaresca que
había iniciado el gobierno y de la que después se habían aprovechado los demás.
Además, se consolidó el papel moneda como medio de pago, ya que era un valor
seguro al considerarse una garantía de depósito en oro, bien guardado en las
cajas fuertes del Banco de España. Las monedas dejaron de acuñarse en metales
preciosos y de tener valor intrínseco, considerándose desde entonces del mismo
modo que un billete: una garantía de depósito. En los años 20 del siglo XX se
hicieron comunes las acuñaciones en níquel, un metal que no valía la pena
adulterar ya que no tenía demasiado valor en sí mismo.
 |
| Cola para canjear duros |
Los metales preciosos se reservaron para las monedas
conmemorativas, los duros sevillanos
se convirtieron en unas cotizadas piezas de coleccionistas (y de hecho, aún lo
son) y durante algún tiempo se popularizó la expresión “eres más falso que un duro sevillano”. Con el tiempo, se abandonó
el patrón oro para la acuñación de moneda, con lo que los gobiernos de todo el
mundo respiraron aliviados: a partir de ese momento podían emitir cuanta moneda
quisieran sin el respaldo de ninguna reserva en metales preciosos. Podían
literalmente crear dinero de la nada y gastarlo como quisieran, sin más freno
que la inflación. Y en ello siguen: creando dinero de la nada y gastándolo a
manos llenas.