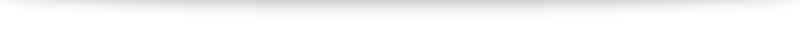Decía Cesare Pavese que “Si
el sexo no fuese la cosa más importante de la vida, el Génesis no empezaría por
ahí”. La obsesión por el sexo en las sociedades eminentemente puritanas
siempre ha estado presente, tanto en las clases bajas como en las altas.
Incluso entre la realeza. Es de todos conocida la afición enfermiza hacia el
sexo que tuvo Felipe IV, penúltimo rey de la Casa de Austria, del que se dice
que tuvo 46 hijos entre reconocidos y bastardos (aunque fue incapaz de dar un
heredero digno al trono de España más allá del “Hechizado” Carlos II). Y por supuesto, casos así no se daban sólo
entre los Habsburgo: en todas las dinastías europeas ha habido siempre miembros
(nunca mejor dicho) que dedicaron su vida a los placeres de la carne sin hacer
distinción de nobles o plebeyas; ricas o pobres; solteras, casadas o viudas.
 |
| Felipe V e Isabel de Farnesio |
Rey de España por la
gracia de… su abuelo
Cuando en las cortes europeas se hizo evidente que el rey de
España Carlos II iba a morir sin descendencia, se apresuraron entre todos a
buscar una solución. Como es natural, cada uno trataba de barrer para su propio
interés, de modo que las otras dos principales potencias europeas de entonces,
Francia y Austria, maniobraron para ir quedándose con la mejor parte del
pastel. Y es que el pastel no era precisamente pequeño; además de España y su
inmenso imperio de ultramar, había que añadir otras posesiones en Europa como
Cerdeña, Sicilia, Nápoles y parte de los Países bajos. Fue así como se firmaron
dos “Tratados de Partición de España”,
en los que franceses y austriacos acordaron quién sería el nuevo rey de España
y cómo se repartirían su imperio. Lo más curioso de todo es que estos tratados
se firmaron a espaldas de la propia interesada, España, que a pesar de sus
grandes posesiones empezaba a ser una potencia de segunda fila.
 |
| Carlos II |
Cuando en la corte española se enteraron de este reparto
empezaron a formarse distintos bandos a favor de uno u otro pretendiente a la
corona. Así, por ejemplo, se formó un “partido
francés” a favor del segundo hijo del Delfín de Francia (y nieto de Luis
XIV) Felipe de Anjou y un “partido
austracista” a favor del Archiduque Carlos de Habsburgo. Tras espinosas
intrigas y generosos sobornos, finalmente ganaron los partidarios de los
franceses, y Carlos II testó un mes antes de morir que el trono pasaría a
Felipe de Anjou, nombrándole “sucesor...
de todos mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos”.
Esta frase invalidaba totalmente los Tratados de Partición antes mencionados.
 |
| Luis XIV |
Cuando el 1 de noviembre de 1700 moría Carlos II, se presentó
ante el rey francés Luis XIV una gran duda: si aceptaba el testamento, rompería
los acuerdos a los que había llegado con las otras potencias para repartirse
las posesiones españolas; y si no lo aceptaba, se abriría un periodo de
incertidumbre en el que el resultado podía ser contrario a sus intereses.
Finalmente, decidió aceptarlo y Felipe de Anjou subió al trono de España con el
nombre de Felipe V. Claro que esta aceptación no gustó demasiado a los demás
países, así que acabó formándose una gran coalición antiborbónica que promovía
al trono español al Archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra era inevitable, y
acabó estallando en mayo de 1701. La conocida como Guerra de Sucesión Española duraría 12 largos años, hasta que la
firma del Tratado de Utrecht en 1713 pondría fin a un conflicto europeo
confinado a territorio español. Por cierto, los efectos de ese tratado aún
pueden seguir viéndose hoy en día, pues fue ahí cuando Gibraltar pasó a dominio
británico.
 |
| Carlos de Habsburgo |
Como anécdota final, y al hilo del tema de este artículo,
decir que los madrileños preferían al Borbón Felipe frente al Habsburgo Carlos,
por lo que los dueños de los burdeles se confabularon para ofrecer a sus tropas
sólo las prostitutas enfermas. Algunos cálculos hablan de más de 6.000 soldados
austriacos caídos por la sífilis. Una nada desdeñable contribución al esfuerzo
de guerra.
Un rey bipolar
No parece que la cabeza de Felipe V estuviera del todo bien.
Según el historiador Henry Kamen, sufría una grave enfermedad neurobiológica
que se manifestaba en un tratorno bipolar, pasando de la euforia a la depresión
sin solución de continuidad. Este trastorno podía ser en parte genético, pues
está probado que Felipe V lo traspasó a alguno de sus hijos y que él lo heredó
de su madre, María Ana Victoria de Baviera. Durante las fases de euforia,
Felipe V experimentaba excitación e hiperactividad sintiéndose el más poderoso
de los hombres. Había momentos en que sentía un sentimiento de invencibilidad,
de ahí que estuviera al frente de sus tropas durante gran parte de la guerra y
que corriera deliberadamente grandes riesgos (por cierto, la excitación de la
guerra fue una gran terapia para él en esos años). En las fases depresivas, sin
embargo, el rey experimentaba abulia, necesidad de aislamiento e incluso
pensamientos suicidas, encerrándose en su alcoba y negándose a ver a nadie.
 |
| Retrato de Felipe V en batalla |
Durante toda su vida nadó entre dos pensamientos
contrapuestos. Por un lado sentía una fuerte adicción hacia el sexo y los que
le rodeaban decían de él que la lujuria le dominaba. Por otro lado, sentía un
gran sentimiento religioso que le hacía tener enormes remordimientos cuando
acababa de entregarse a sus placeres favoritos (se dice que su segunda esposa,
Isabel de Farnesio, le obligó a que sólo
oyera una misa diaria). Este vaivén de sentimientos le hacía estar en
permanentes estados de angustia y euforia alternativos, pues oscilaba entre el
éxtasis religioso y el sexual, entre el pecado y la culpa. Desde muy joven se
hizo adicto al orgasmo múltiple, cosa que alcanzaba practicando el onanismo sin
parar. Consideraba que los placeres sexuales eran el único remedio a esta vida
efímera que no era más que un valle de lágrimas. Claro que después le torturaba
el remordimiento y corría a confesarse.
 |
| Proclamación de Felipe V como Rey de España |
A diario tomaba su plato favorito: gallina hervida. La
acompañaba con pócimas cuyas propiedades estimulaban su vigor sexual. Cada
mañana, antes de levantarse, desayunaba cuajada y un más que dudoso preparado
de leche, vino, yemas de huevo, azúcar, clavo y cinamomo. El duque de
Saint-Simon, embajador especial de Francia, que se atrevió a probarlo, lo
describió como un brebaje de sabor grasiento aunque reconoció que se trataba de
un reconstituyente singularmente bueno para reparar la noche anterior y
preparar la siguiente.
María Luisa de
Saboya, su primera esposa
En 1701, Felipe V contrajo matrimonio con María Luisa
Gabriela de Saboya, que a la sazón contaba con 13 años. La pobre no era más que
una niña asustada, y su noche de bodas fue descrita como un cúmulo de gritos,
llantos, golpes y forcejeos, al parecer causados por el miedo de ella y por la
ansiedad de él. Durante su matrimonio copulaban diariamente (había días que
varias veces), y en la corte no se hablaba de otra cosa que no fuera el
desenfreno del rey. El embajador francés escribió a Versalles que Felipe parecía
estar agotado “debido al frecuente uso
que hace de la reina”. La costumbre del polvo diario sólo se interrumpía
cuando el rey salía de campañas militares (en las que la excitación de la
batalla actuaba como sustituto del sexo) o cuando debía separarse de ella por
alguna otra razón. En esos casos, el rey se entregaba al onanismo y después al
remordimiento (como ya se ha apuntado anteriormente). Llegó a preguntarle a su
confesor si Dios le perdonaría si lo hacía pensando en la reina, a lo que el
confesor contestó que por supuesto Dios sería comprensivo.
 |
| María Luisa Gabriela de Saboya |
La frágil salud de la reina no se veía favorecida
precisamente por esa vida sexual tan activa. Hubo quién advirtió al rey de que
sus continuos requerimientos amorosos pondrían en peligro la vida de María
Luisa, pero parece ser que Felipe hizo poco caso. Y no lo hacía con mala
intención, es que sencillamente no entendía que el sexo pudiera ser malo para
la salud física (aunque sí para la salud moral). La reina murió finalmente el
14 de febrero de 1714 y en privado se afirmaba que el exceso de sexo con el rey
había sido una de las causas de su muerte, más aún cuando Felipe continuaba
acostándose con ella incluso en las fases más avanzadas de la enfermedad que la
llevaría a la tumba. Los apenas 10 meses que pasaron hasta que se casó con
Isabel de Farnesio fueron los más duros de su vida.
Isabel de Farnesio,
“el Impávido” y los dildos
El 24 de Diciembre de 1714 Felipe volvió a casarse, esta vez
con Isabel de Farnesio. Durante la noche de bodas en Guadalajara, permanecieron
encerrados 24 horas ininterrumpidas, según contaba el duque de Saint-Simon.
Algunos días después, ya en el Palacio del Buen Retiro, la reina fue conducida
directamente a la alcoba donde había agonizado y muerto su predecesora, que
llevaba sin ventilarse desde entonces. Allí, el rey se acostó con Isabel en la
misma cama donde María Luisa había expirado.
 |
| Isabel de Farnesio |
A Isabel le impresionó la variedad de posturas y técnicas que
conocía su marido. La tradicional (él arriba y ella abajo) le resultaba a Felipe
tremendamente aburrida, por lo que innovaba continuamente. Claro que esa
postura era la única que aceptaba la Iglesia, aunque sus confesores hacían la
vista gorda siempre y cuando acabara la cosa en lo que ellos llamaban “el vaso natural de la mujer”. Al ser
considerado el sexo un trámite para procrear, al rey se le permitía lo que
ellos consideraban “vicios” siempre y
cuando se cumpliera el objetivo final. Y desde luego, decir que a Isabel no le
disgustaba para nada esta variedad en su marido, y comprendió que el sexo le
daba un gran poder.
 |
| Palacio del Buen Retiro |
La real pareja era adicta a un juego importado de Francia
llamado “el Impávido”. La cosa
consistía en sentar a unos cuantos caballeros desnudos de cintura para abajo en
una mesa con faldones hasta el suelo. Acto seguido, una dama (generalmente la
esposa del anfitrión) se metía bajo la mesa y elegía al azar alguno de los
miembros masculinos, metiéndoselo en la boca. Sin que nadie la viera, iba
probando a cada uno de los asistentes, y el tema consistía en adivinar quién
era objeto de las atenciones de la dama en cada momento. Los caballeros
participantes no debían dar muestra de nada (debían permanecer impávidos, de
ahí el nombre del juego), perdiendo quiénes dejaran traslucir alguna muestra de
emoción. El ganador obtenía el derecho a derramarse en la boca de la dama.
Mientras el juego transcurría, los reyes lo espiaban todo desde una mirilla, y
siempre llegaba un momento en que la gran excitación que alcanzaba Felipe hacía
que levantara la falda de la reina y la poseyera allí mismo.
 |
| Luis I, hijo de Felipe V |
Otra de la innovaciones importadas por Felipe desde Francia
fueron los dildos. Eran unos artilugios, generalmente de marfil, con forma
fálica y un extraordinario pulido que actuaban de consolador para las damas. En
la parte superior solía colocarse un camafeo donde se guardaba una imagen del
amante (cabe suponer el azoramiento para no confundirse de aparato en aquellas
damas con varios visitantes en su cama). Con el tiempo, fueron perfeccionándose
y adoptaron las más variopintas formas. Decir también que la palabra dildo
procede del italiano “diletto”
(deleite, gozo, placer).
Entre que el rey siempre tenía ganas y que a la reina nunca
le dolía la cabeza, había días que no salían de sus habitaciones. Con el
tiempo, la afición al sexo de ambos hacía que las recepciones del rey con sus
consejeros se produjeran en la cama, con la reina presente decidiendo al mismo
nivel que Felipe. Y es que Isabel comprendió que tenía la llave de la felicidad
del rey, y que eso conllevaba un gran poder. Muchas de las decisiones de Estado
del reinado de Felipe tuvieron detrás el sello de la reina, ayudada por el
siempre omnipresente Cardenal Alberoni, su mano derecha y hombre de confianza.
La locura final
La salud mental de Felipe se vio agravada con los años,
desarrollando una obsesión religiosa enfermiza. Sólo decía querer estar a bien
con Dios, aunque muchos sospechaban que lo único que quería el rey era morirse.
El 10 de enero de 1724 Felipe abdicó en su hijo Luis, casado con Luisa Isabel
de Orleans (otra buena pieza, que acostumbraba a pasarse horas en sus
habitaciones practicando juegos lésbicos con sus doncellas y pasear por palacio
enseñándole sus partes íntimas al primero con el que se cruzaba). Luis I apenas
reinó 8 meses, pues en agosto de ese mismo año murió de una viruela galopante,
y Felipe tuvo que hacerse de nuevo con la corona.
 |
| Luisa Isabel de Orleans |
A partir de entonces su salud no hizo más que empeorar. Hubo
ocasiones en que se creía una rana y se sentaba en los estanques de los
jardines de palacio esperando cazar moscas. Otras veces se creía muerto. En una
ocasión intentó montar los caballos de los tapices que colgaban de las paredes.
Cuando se retiraba a cenar, lanzaba espantosos gritos (el embajador británico
dijo que uno de ellos duró desde las doce de la noche hasta las dos y media de
la madrugada). Desarrolló una gran aversión por la higiene, pasando meses sin
lavarse; la longitud de sus uñas era tal que le impedía andar. Creía que la
ropa blanca irradiaba una luz cegadora como consecuencia de que las misas por
su primera esposa no habían sido suficientes. Y todo esto no son más que
algunos ejemplos.
 |
| Farinelli |
Para paliar la locura del rey se trajo en 1737 a un famoso
castrato llamado Carlo Broschi (más conocido por Farinelli). Los efectos terapéuticos de su voz hicieron que Felipe
estuviera algo más calmado desde entonces, y el rey exigía que cantara para él
todos los días las mismas cuatro arias una y otra vez. Debía estar disponible a
cualquier hora, y durante los diez años que estuvo en la corte sólo se le
permitía irse a dormir cuando el rey ya había cenado, a las 5 de la madrugada.
Sin embargo, finalmente el 9 de julio de 1746 le dijo a su esposa que le dolía
el vientre y tenía ganas de vomitar. Empezó a tragar y acabó por tragarse la
lengua. Moría así uno de los reyes más enfermos y atormentados de la Historia
de España.